El 2026 no sólo tiene como escenario deportivo de atención mundial a la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA. Por estos días transcurren los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia), por primera vez en dos ciudades distintas y en una amplia región que integra a Lombardía y el Véneto.
Como ocurre en cada cita de esta magnitud, el país anfitrión encuentra en el evento una herramienta de proyección internacional y soft power. Sin embargo, la escenografía olímpica no logra aislarse del contexto global. Europa permanece atravesada por la prolongación del conflicto en Ucrania, tensiones energéticas y debates sobre seguridad y estabilidad económica. La pretendida normalidad deportiva convive, así, con un orden internacional inestable.
En ese marco, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, sostuvo durante la 145.ª sesión del organismo la necesidad de “mantener el deporte como un terreno neutral”. El planteo remite al núcleo histórico del olimpismo: separar competencia deportiva y confrontación política. No obstante, la experiencia reciente demuestra que esa aspiración resulta cada vez más difícil de sostener.
La situación de Rusia y Bielorrusia constituye el caso más visible. Ambos países participan bajo la figura de Atletas Neutrales Individuales, sin bandera ni símbolos nacionales, como consecuencia de la invasión a Ucrania y de las sanciones internacionales derivadas de ese conflicto. Se trata de una sanción institucional explícita que busca equilibrar dos objetivos: condenar una violación del orden internacional y evitar una exclusión total que afecte directamente a los deportistas.
Otro momento que generó la atención de la audiencia global sucedió durante la ceremonia de apertura. Y, particularmente, al momento de ingresar los diez atletas de la delegación israelí, una lluvia de silbidos y abucheos dejó puesto de manifiesto un momento de tensión acompañado por manifestaciones en las afueras del estadio.
Queda en evidencia que el tratamiento de los conflictos contemporáneos no ha derivado en medidas institucionales equivalentes. En esos casos, la tensión se manifiesta en el plano social y simbólico —protestas, abucheos, expresiones de rechazo— pero sin sanciones formales comparables. Esta diferencia no pasa inadvertida. La neutralidad parece aplicarse con distinta intensidad según el actor involucrado y la coyuntura geopolítica.
La discusión se profundizó con el episodio protagonizado por el ucraniano Vladyslav Heraskevych, quien intentó competir con un casco en homenaje a atletas y entrenadores fallecidos durante la guerra. El COI consideró el gesto una manifestación política en el campo de competencia y lo excluyó por violar las normas de neutralidad. El atleta denunció un trato injusto y una aplicación selectiva del reglamento.
Aquí se revela con mayor claridad el dilema de la doble vara. Si la neutralidad implica prohibir cualquier manifestación política individual, incluso aquellas vinculadas a experiencias personales de guerra, ¿Cómo se justifica que otros símbolos nacionales o representaciones oficiales permanezcan sin cuestionamiento en contextos igualmente controvertidos? El problema no radica únicamente en la existencia de reglas, sino en su aplicación diferencial.
En paralelo, los Juegos continúan siendo una plataforma de competencia simbólica entre potencias. El tamaño de las delegaciones, el medallero y la visibilidad mediática forman parte de una narrativa de prestigio nacional. China, por ejemplo, consolidó en la última década una estrategia de posicionamiento internacional que incluyó la organización de la cita invernal en 2022 y un notable desempeño deportivo. Estados Unidos, por su parte, mantiene una histórica centralidad en el medallero olímpico y vincula frecuentemente el éxito deportivo con la fortaleza nacional. Aunque el discurso oficial insista en la fraternidad entre pueblos, la dimensión geopolítica resulta innegable y la fragmentación entre sus atletas no pasa inadvertida.
Y lo mencionado no ignora la desigualdad estructural del sistema internacional, por ello es importante considerar la participación latinoamericana (récord con 37 deportistas), tradicionalmente a la sombra de otras zonas dominadoras en los deportes de invierno (Europa, Norteamérica y Asia). Y la mención adquiere magnitud gracias a Lucas Pinheiro Braathen, que hizo historia al ganar la primera medalla en los Olímpicos de Invierno en la historia de Sudamérica.
A ello se suma la transformación del ecosistema digital. En la actualidad, los Juegos no sólo se disputan en la pista o en la nieve, sino también en redes sociales. Atletas, dirigentes y delegaciones se convierten en blancos de campañas, apoyos o cuestionamientos que trascienden fronteras, como le pasó a Jutta Leerdam. La presión ya no proviene exclusivamente de los Estados, sino de audiencias globales que interpretan cada gesto como una toma de posición, como la manifestación de ambientalistas por los costos que ocasiona producir artificialmente la nieve. En este entorno, la neutralidad no es sólo una norma reglamentaria; es una expectativa social imposible de satisfacer plenamente.
Desde esta perspectiva, la doble vara no se manifiesta únicamente en la admisión o exclusión de delegaciones. También se evidencia en la tolerancia desigual frente a discursos, símbolos y expresiones. Algunos conflictos activan sanciones institucionales; otros quedan circunscriptos al terreno de la reacción pública. Algunos gestos individuales son considerados violaciones graves; otros se integran sin mayores consecuencias al espectáculo olímpico.
Es cierto que el COI opera en un equilibrio delicado. Cada decisión puede desencadenar crisis diplomáticas, boicots o fracturas internas. La búsqueda de estabilidad institucional es comprensible. Sin embargo, cuando la neutralidad se percibe como selectiva, el principio pierde legitimidad. La igualdad formal entre naciones —uno de los pilares del ideal olímpico— se debilita si las reglas parecen adaptarse según conveniencias políticas.
Milán-Cortina 2026 no inaugura esta tensión, pero la expone con nitidez. Los Juegos funcionan como un espejo del sistema internacional: reflejan sus asimetrías, sus disputas de legitimidad y sus contradicciones. Pretender una neutralidad absoluta en un mundo atravesado por conflictos estructurales puede resultar irreal. Lo que sí es exigible es coherencia normativa.
Quizás, entonces, la pregunta no sea si los Juegos Olímpicos están politizados. Históricamente, nunca dejaron de estarlo. La cuestión central es cómo se administra esa politización y bajo qué criterios se aplican las reglas. Cuando la neutralidad se convierte en un principio flexible, su autoridad moral se erosiona.
En definitiva, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 no sólo constituyen una competencia deportiva de alcance global. También ponen en evidencia que el desafío del olimpismo contemporáneo no es sostener una neutralidad abstracta, sino garantizar consistencia en su aplicación.
Quizás la pregunta no sea si los Juegos Olímpicos están politizados.
Quizás la pregunta sea si alguna vez dejaron de estarlo.
*Artículo en conjunto con @sofiagomezmansur


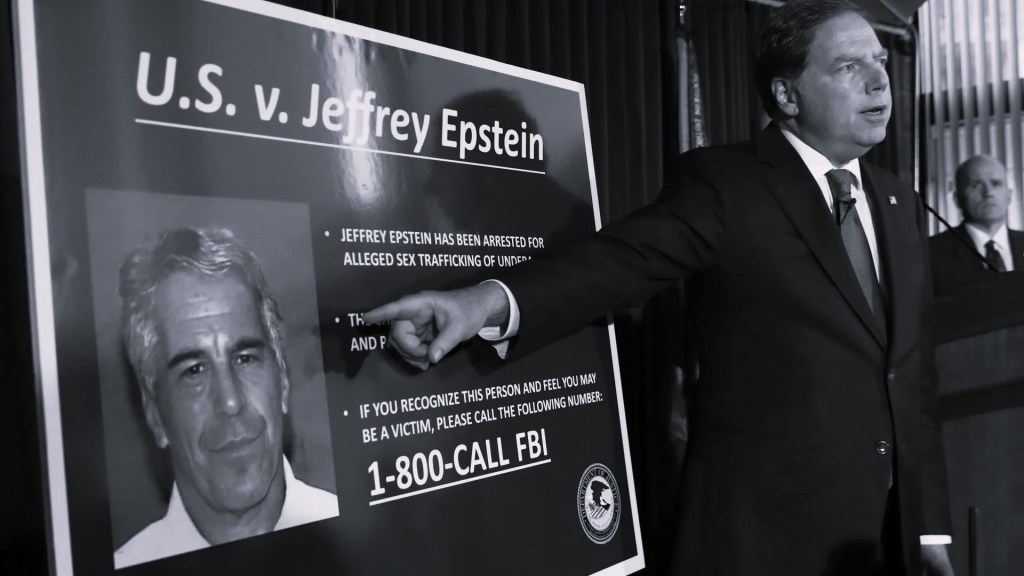

Deja un comentario